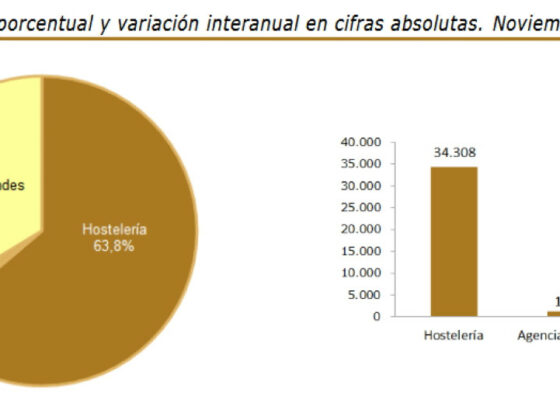Por décadas, los vecinos de las pocas ciudades españolas que tenían un hotel de cinco estrellas sentían admiración por él y lo visitaban como si fuera una catedral. Era un lujo poder comer allí. O poder hacer una boda. Era simplemente lo más en todos los sentidos. Y no todas las ciudades tenían el privilegio de poder contar con uno. Por décadas, los hoteles accesibles y normales eran los de tres estrellas: no les faltaba de nada para una estancia correcta, sin incurrir en costes desorbitados. Y después estaban los de una y dos. Y de ahí para abajo también había lo suyo.
Hoy todo ha cambiado: un hotel de cinco estrellas prácticamente no es nada. Hay ciudades que en la misma calle tienen tres o cuatro casonas convertidas en establecimientos de cinco estrellas, como si fueran una sucesión de pastelerías. Para que un cinco estrellas cuente, para que alguien lo admire, tiene que tener un complemento que los especialistas en marketing se han inventado: “Plus”, “Gran Lujo”, “Collection”, “Grand Class”, “Superior”, y así hasta agotar la imaginación. Los de una y de dos ya prácticamente no existen. Un hotel económico, esos que cuestan poco y atienden a lo básico es uno de tres estrellas: rápido, simplísimo, funcional, sin ningún lujo. Un Ibis, para entendernos.
Tanta inflación ha habido que hay algunas cadenas que presumen ser de siete estrellas, porque para su calidad –y sobre todo precio– las cinco ya les no bastan.
Es el fenómeno de la inflación pero aplicada a las estrellas de hotel. No estamos lejos de que sigamos con cinco categorías, pero empezando por cinco, para lo más humilde, y acabando por diez estrellas. Será lo mismo, seguirán subiendo y subiendo hasta que no baste, porque esto es como los coches: un Fiesta o un Corsa de hoy es mucho más voluminoso que un Seat 132 de hace cuarenta años; de su humilde origen sólo conservan el nombre.